
Hace
frío
y estoy lejos de casa
Hace tiempo
que estoy sentado
sobre esta piedra
Yo me pregunto
Para que sirven las guerras…
“Mil
Horas”
Andrés Calamaro
DEJA
VU
Una paradoja sui géneris se produjo
en 1974, cuando un dúo de rock
formado por ex alumnos del Instituto Social
Militar "Dr. Dámaso Centeno”
de Caballito, editaron el álbum
“Pequeñas anécdotas
sobre las instituciones”. Allí,
una canción mordaz llamada “Botas
Locas” declaraba en sus versos “si
ellos son la patria, yo soy extranjero”.
Ocho años más tarde, el
rugido del filósofo y psicoanalista
Rozitchner impugnaba la “gesta”
a través de una carta que tituló
“Las Malvinas, de la guerra sucia
a la guerra limpia”. En su reflexión
sobre el olvido social, descerrajó
una verdad: “No habrá un
destino diferente en la Argentina a no
ser que también la mayoría
de la población, comprometida en
la aventura de las Malvinas, asuma la
responsabilidad social de haberse convertido
en cómplice de una guerra ofensiva
conducida por unas fuerzas armadas compuesta
de asesinos, ladrones y violadores, y
haber quedado marcada, prolongando el
genocidio militar, por el sacrificio de
sus propios hijos”. Al mismo tiempo
Néstor Perlongher, sacudía
su pluma contra la orgía nacionalista
desde la revista feminista “Persona”
donde arrojó ácido sobre
la “castidad” de la cuestión
Malvinas señalando que “Resulta
por lo menos irónico comprobar
cómo la ocupación militar
de las Malvinas… ha permitido a
una dictadura fascistizante y sanguinaria
como la de Argentina, agregar a sus méritos
los raídos galones del antiimperialismo”.
Fiel a su estilo, llamó a su ensayo
“Todo el poder a Lady Di”.
En abril de 1982
– según Gallup – casi
el 90 por ciento de la Opinión
Pública argentina estuvo a favor
de la guerra de Malvinas. Esa opinión
es la que el 10 de abril plesbicita las
acciones de la Junta Militar en Plaza
de Mayo donde más de 100 mil personas
ratificaron a Galtieri cuando éste
dijo “si quieren venir que vengan,
les presentaremos batalla”. Días
atrás, el 2 de abril, desde el
mítico balcón de la Casa
Rosada Galtieri expresa que “Los
tres Comandantes en Jefe, y el que les
habla, no hemos hecho otra cosa que interpretar
el sentimiento del pueblo argentino”.
La Plaza interpela a Galtieri con otra
consigna bélica reciente y ¿pendiente?:
“Tero, tero, tero… hoy le
toca a los ingleses y mañana a
los chilenos”. Galtieri contesta:
“Hoy 2 de abril recién hemos
comenzado con la actitud de recuperar
las Malvinas y toda su zona de influencia”
y la Plaza replica “los vamos a
reventar”. Como dice Charly…
“el pueblo”…-ese pueblo
de 1982-, “pide sangre”…
como en 1978.
A las 22 hs. del
día 22 de diciembre de 1978, más
de 250.000 efectivos de todas las fuerzas
estaban listos para INVADIR Chile. El
Estado Mayor había calculado que
el primer día de la guerra, Argentina
tendría 16.000 bajas y –
si todo salía bien – sólo
unas 30.000. El General Menéndez
aseguró que para Año Nuevo
brindaría con champagne en la Casa
de la Moneda y después se limpiaría
las bolas en las aguas del Pacífico.
La operación militar conjunta se
llamó Operativo Soberanía.
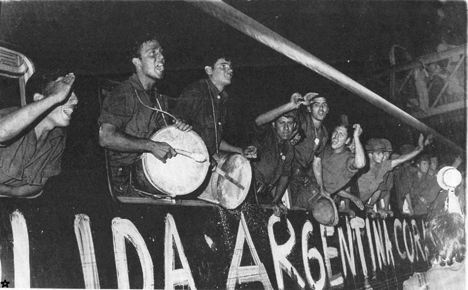
Una diferencia:
la Operación Rosario en Malvinas
fue llevada adelante en secreto, mientras
que el ataque a Chile se realizó
en forma por demás ostentosa y
en medio de una algarabía y un
triunfalismo bizarro. Las tropas en 1978
recibían una despedida como si
se tratara de la selección de fútbol
que va en pos de la conquista de “otro”
trofeo. Cada tren que partía al
sur repleto de conscriptos de apenas 20
años, brincando con bombos -cual
barrabravas- y gritando con frívolidad
“¡El que no salta es un chileno!”
(al tiempo que cientos de mujeres los
despedían con besos y flores),
eran imágenes que no permitían
la representación de la guerra.
Eran otras las islas, pero -como en 1982-,
fue el mismo extravío chauvinista,
el mismo pueblo y la misma dictadura.
La memoria, ha decidido olvidar aquellos
días en que la navidad sería
celebrada en las trincheras.
¿Qué
es la Patria?
En aquella simple canción (que
fue censurada, obvio) dos adolescentes
a través de unos versos inauditos
y desquiciados -pero de una lucidez implacable-,
cuestionan la esencialidad del discurso
patriótico-militar. Ese discurso
postula que las fuerzas armadas guardan
una condición de esencialidad respecto
a la patria. Allí,
ellos (los militares), se han erigido
como la última reserva moral de
la patria; como los custodios de los valores
y la seguridad de la Nación. Un
discurso que posiciona al Ejército
como el realizador material del destino
de grandeza reservada a la Argentina;
ubicándolos como los que encarnan
y definen los fundamentos de la argentinidad
y constituyen la única institución
capaz de salvar a la patria de sus enemigos
internos y externos. Alimenta una imagen
donde las fuerzas armadas son sanas, inmaculadas,
incorruptibles, incapaces de hacer algo
contrario al interés nacional.
Es por todo esto que en su estructura
no existe nadie que pueda juzgarlos por
sus acciones, excepto ellos mismos. La
patria son ellos.
Aquellos jóvenes
Charly García y Nito Mestre –al
escribir en esa melodía que trascenderá
el tiempo y quedará en la historia
de la música– “si ellos
son la patria, yo soy extranjero”,
impugnan con poesía la matriz discursiva
del discurso patriótico-militar.
Sui Géneris viene a decir que hay
otra Patria que no está en el cuartel.
Lamentablemente el campo intelectual nacional
y popular fue impotente para destrabar
lo que dos muchachos lograron con una
canción.
Mambrú
se fue a la guerra
Néstor Perlongher, uno de los referentes
más lúcidos del Frente de
Liberación Homosexual –conocido
como el maldito- gritó algunas
verdades apenas Galtieri lanzó
su grito de guerra para recuperar las
Malvinas. “En el plano de la retórica
política, no deja de ser revelador
como los opositores multipartidarios –que
arrastran también a comunistas,
montoneros y trotskistas (en particular
el PST - Partido Socialista de los Trabajadores)–
se han prestado a la puesta en escena
de esta pantomima fatal, llamando no a
desertar, sino a llevar aún más
lejos una guerra que caracterizan de antiimperialista;
la URSS, que detenta hoy el 40% del comercio
exterior argentino puede explicar el alborozo
de la izquierda –especialmente del
PC–, que hace años pregona
un gobierno de coalición cívico-militar.
La ultraburocratizada y semiclandestina
CGT ha donado un día de salario,
ya esmirriado, para las tropas. Y hasta
la masacrada izquierda, delirante de euforia
patriótica, tiene que apoyar esas
medidas y otras más radicales.
Así, presuntas vanguardias del
pueblo revelan su verdadera criminalidad
de servidores del Estado. En medio de
tanta insensatez, la salida más
elegante es el humor: si Borges recomendó
ceder las islas a Bolivia y dotarla así
de una salida al mar, podría también
proclamarse: todo el poder a Lady Di o
El Vaticano a las Malvinas para que la
ridiculez del poder que un coro de suicidas
legitima, quede al descubierto”.
Este testimonio lúcido
y comprometido, quedó consagrado
a la clausura, sin más memoria.
Igual que pasó con los soldados
que volvieron del frente.
Y
entonces, la soberanía ¿dónde
está?
Ante la pregunta por la soberanía,
el texto de León Rozitchner, arroja
luz acerca de una de las representaciones
más manipuladas por el autodenominado
Proceso de Reorganización Nacional:
“La Soberanía, con la Revolución
francesa, descendió del monarca
y la conquistó el pueblo como propia.
Pero para los argentinos, de pronto, esa
soberanía posible del cual el pueblo
fue despojado por el golpe militar, se
convirtió en una roca. Y la roca
elevada a valor absoluto: la Soberanía
cayó sobre unas islas, las Malvinas,
puesta en ese soporte material mínimo
para que le sirviera de base. Soberanía
milica: la empresa heroica consistía
en reconquistarlas. Los argentinos rememoraron
viejas glorias perdidas: las invasiones
inglesas y el aceite hirviendo, las damas
mendocinas tejiendo las banderas. La pasión
patrioteril le hizo olvidar a la gente
que la soberanía verdadera reside
en el cuerpo colectivo de los hombres.
Fue una trampa propuesta por los militares
para ocultar lo más próximo
a cada uno y disolverlo, separando al
sentimiento de solidaridad de sus raíces.
Los argentinos se anotaron como locos.
Y el efecto que el terror buscaba, destruir
las determinaciones de la vida social
concreta, los unificó a los argentinos
en la muerte. Porque fue la amenaza diseminada
del terror, ejercida como modelo sobre
los asesinados, la que borró las
diferencias para hacerles sentir que,
igual que el poder militar, estaban todos
salvados si acataban su voluntad y sus
dictados: si se convertían en cómplices
y actores de sus propuestas. Porque se
había encontrado ahora una buena
razón para reconciliarse con los
asesinos y que les permitiera reconocerlos
como los defensores de la patria –en
el momento mismo en que, para hacerlo,
había que pagar la cuota de muerte
que volcaban los bravos ciudadanos en
los otros: aun en los propios hijos.”
Para pensarnos
hoy
Malvinas es el nombre de una guerra macerada
en la muerte del cuerpo social previa
al acontecimiento del 2 de abril, cincelada
por el terror y prolongada como carne
asesina por buena parte del Ejército
argentino. Ejército que impostó
el liderazgo épico de un pueblo
por el reclamo de sus derechos territoriales
y que no fue más que una mísera
apariencia teñida de sangre. Rozitchner
y Perlongher no olvidan la última
mirada de los moribundos ni el torrente
de muerte que anestesió los sentidos
argentinos. Cuestionan de distintos modos
cualquier alianza con la tortura y el
asesinato que -por vías de una
estrategia política programada
por el Ejército argentino en manos
de la Junta Militar- intentara “limpiar”
su obrar. Aquellos que violaron, dislocaron
y desgarraron los cuerpos por la presencia
real de la muerte no pueden investirse
en recuperadores de un territorio y del
orgullo nacional en nombre del pueblo
y para el pueblo.
Al mismo tiempo, el
pueblo argentino viene atravesado por
la terrible incongruencia. Ese pueblo
argentino que tiene en la memoria colectiva
un agujero respecto del conflicto del
Beagle (a cualquiera que se le pregunte
sobre 1978, recordará el campeonato
mundial de fútbol y a cualquiera
que se le pregunte sobre Beagle, sólo
la consulta popular de 1984 donde ganó
el sí). El hueco está constituido
por algo que en definitiva no sucedió
pero donde sí existieron acontecimientos
preparatorios para su realización.
Los miles de ataúdes que vieron
los soldados movilizados en 1978, las
rutas atestadas por tanques y camiones
del ejército, etc. no son recordados.
Como dice Borges: “la memoria elige
lo que olvida”. A diferencia de
Argentina, Chile reconoce cómo
“veteranos del Beagle” a sus
casi 80.000 conscriptos. En nuestro país
estos antiguos veteranos irrumpen tardíamente
entre las filas de quiénes estuvieron
en Malvinas.
El mismo pueblo que
tropieza dos veces con la misma piedra
al no poder mirar a los conscriptos combatientes
de Malvinas a los ojos a su regreso al
continente ya que su presencia devolvió
sin filtro la ausencia de gloria de aquella
reivindicación legítima
llevada adelante por manos bañada
en sangre hermana. Malvinas, a 31 años
de aquella experiencia traumática,
es el lugar desde donde podemos pensarnos
como sociedad. Cuesta, pero vale la pena.
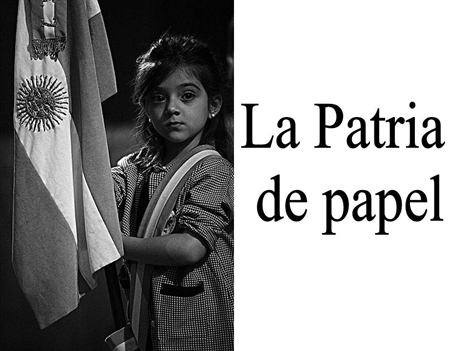
El dibujo escolar de la Argentina contuvo
– sobre todo a partir de la reforma
de los programas de enseñanza en
1941 – al pie de la página
dos islas rugosas y un pequeño
triángulo que enmarcaba a la Antártida
diciendo con su presencia que ellas también
formaban parte de los contornos de la
Patria. Si bien el tema Malvinas fue instalado
en la sociedad argentina hacia fines del
Siglo XIX mediante diversas estrategias
de construcción de memoria colectiva
como los mapas, las estampillas, los manuales,
los organismos, fue a partir de 1930 que
se profundizó su tratamiento y
la escuela se estableció como el
vehículo privilegiado para su transmisión
ya que la relación entre la escuela
pública y las causas nacionales
siempre fue íntima y de larga data.
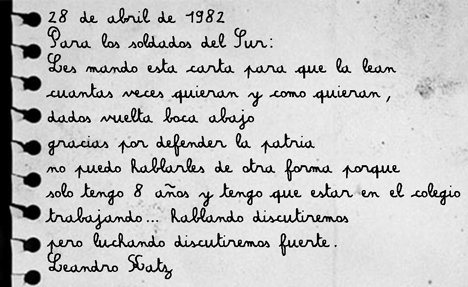
La escuela tuvo desde
sus orígenes el destino de ser
el dispositivo “argentinizador”
por excelencia instalado para formar el
sentimiento de pertenencia nacional. Su
meta consistió en unificar un territorio
habitado por pueblos originarios, criollos
y una gran masa de inmigrantes.
Un símbolo indiscutido
en esta dirección fue la ceremonia
del izamiento de la bandera. “El
hecho de que la bandera presida, sea centro
de la jornada escolar, marca a la escuela
como institución del Estado nacional;
donde hay bandera hay Estado”. La
huella impresa mediante los actos escolares
tradicionales –grabando durante
décadas en la subjetividad infantil
las significaciones y símbolos
que alimentaron la formación del
ciudadano como súbdito de la patria–
exaltaron aspectos de la historia y apelaron
a su fuerza disciplinadora.
La ciudadanía
argentina –construcción de
sentido en constante dinamismo, renovándose
a medida que se amplían las conquistas
de derechos– se cimienta en una
base subjetiva amasada en la escuela.
Es allí donde se cifra el sentido
de la patria enlazando el sentido de las
acciones presentes a heroicos metarrelatos.
Así fueron socializadas generaciones
de argentinitos, construyendo representaciones
que hicieron posibles un lazo de profunda
implicación por medio de las cartas
entre aquellos niños escolarizados
y los ciudadanos de uniforme que se encontraban
en Malvinas.
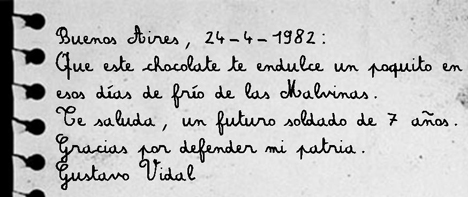
Es en la escuela y desde
ella donde los argentinos aprendemos a
reconocer y amar lo propio, a conmovernos
o indignarnos a través de las historias
de mujeres y hombres que invitan a identificarnos,
a discernir los derechos que nos asisten
en cada tiempo histórico. La escuela
es el vehículo privilegiado de
la Memoria porque en ella circulan palabras
que soportan los sentidos consensuados
de la cultura. Como humanos salimos del
espacio familiar para ingresar a la escuela
que –al decir de Doltó–
para el niño es la sociedad. Y
agregamos, no es una sociedad en abstracto.
Es esa sociedad donde circulan las significaciones
imaginarias sociales que constituirán
su condición de ciudadano de la
nación.
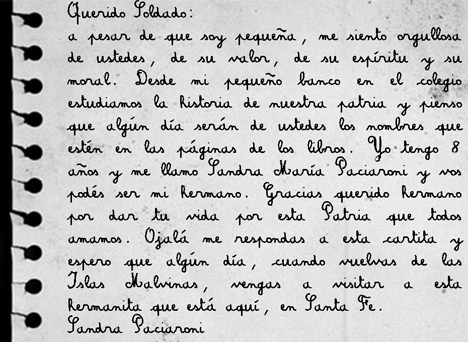
Por esto es imperioso
desmontar el discurso falaz que circuló
durante una parte importante de la historia
–y que en algunos sectores aún
perdura– que afirma que la condición
de ciudadano argentino se adquiere en
los cuarteles. Nada más falso.
Fue precisamente en los cuarteles del
siglo XX donde se traicionó a la
patria cada vez que se impugnó
el principio sanmartiniano: “Jamás
desenvainaré mi espada en luchas
entre hermanos”.

En la carta de Sandra
es visible que es en virtud de la operación
que la institución escolar realiza
sobre los sujetos que podemos reconocer
un sentido que nos interpela y nos convoca
cuando escuchamos hablar en términos
de Patria Grande o de hermanos latinoamericanos.
Esa niña, recorrida por el discurso
escolar, reconoce que es el paraguas de
la historia el que los liga a través
del tiempo y el espacio, el que habilita
la hermandad.
Muchas cartas contenían dibujos,
huellas de manos, corazones y símbolos
en sintonía con la intención
de transmitir abrigo y aliento. En definitiva,
rescatando estas significaciones compartidas,
entendemos que la multiplicidad de cartas
enviadas por los niños de las escuelas
a los civiles bajo bandera en Malvinas
arraigaran en quienes las recibieron nutriendo
su impulso vital y sujetándolos
a un sentido cuyo alcance les permitió
transitar la encrucijada en la que se
encontraban atrapados.
Por otra parte, en Enrique
Brunt –integrante por entonces del
Regimiento 25 de Infantería que
llegó a Puerto Argentino como soldado
conscripto el 10 de abril de 1982–
las cartas reverberaron en el silencio
de su mente y su corazón desde
su regreso hasta 30 años después.
En aquel momento, acompañó
cada bocado con palabras y dibujos de
niños y esos alimentos sostuvieron
su vida tanto material como simbólica.
Hasta las cartas quemadas, las que fueron
transformadas en calor para soportar el
frío, esas también salvaron
vidas. Y aun hoy siguen teniendo fuerza
vital, ya que salir a buscar a sus remitentes,
implica un movimiento subjetivo reparador.
Es un paso más hacia el regreso
a casa invitando al conjunto a revisar
el comportamiento social frente al dolor
por los caídos y la derrota en
la guerra, a la revisión crítica
del pasado reciente, a construir las preguntas
por el sentido de Malvinas y a partir
de allí arrojarnos a la tarea de
imaginar el país que queremos para
nosotros y las generaciones futuras.

Es el 30 de marzo de 1982 en la Provincia
de Mendoza. José Benedicto
Ortiz era Secretario General
de la Asociación Obrero Minera
Argentina (AOMA). Con sus 53 años,
enfrentaba a la Dictadura con la primera
huelga y movilización nacional
que la CGT Brasil –con Ubaldini
a la cabeza- había convocado bajo
el lema “Pan, Paz y Trabajo”.
Una columna de unas 800 personas ocupa
la cuadra de la calle Mitre hasta Pedro
Molina. El Canal 9 capta en vivo las primeras
imágenes de la concentración
obrera que aguarda en ese lugar a la columna
principal. También, muestra el
gran operativo policial-militar que ha
blindado todo el perímetro parquizado
de los alrededores de la Casa de Gobierno.
Cuando el reloj marcó
las 17.45, un camión de Gendarmería
Nacional aparece por la calle Pedro Molina
a contramano. Sobre él, unos 20
uniformados disparan sus fusiles FAL hacia
el cielo. El periodista Edgardo Palet
cándidamente afirma al aire que
las fuerzas de seguridad están
disparando salvas, pero todos ven cómo
la copa frondosa de los altos plátanos
son taladas por la metralla y sus ramas
caen al paso del carruaje mortífero.
El grueso de los obreros hace flamear
las banderas argentinas y comienzan a
entonar las estrofas del Himno Nacional,
otros huyen. Los gendarmes ahora apuntan
hacia abajo y las balas de FAL acribillan
el pavimento de calle Mitre. Ya no buscan
amedrentar. Uno de ellos apunta al hombre
que enarbola una bandera de la Patria.
Es José Benedicto Ortiz quien queda
tendido en el piso boca arriba. Su herida
es captada con nitidez por las cámaras
del Canal 9 cuya transmisión se
corta súbitamente. Junto a él,
caen cinco personas más, alcanzadas
por esa munición de guerra: Raúl
Aldo González, Bruno Antinori,
Juan Enzo Ortiz, Ricardo Jorge García
y Héctor Mairán.
El Comando de la VIII
Brigada de Montaña monta un operativo
de copamiento de todos los centros médicos
con la complicidad de la Justicia Federal.
José Benedicto Ortiz llega en una
ambulancia al Hospital Central. Un Comité
Médico -convocado ad-hoc por las
fuerzas represivas- lo atiende mientras
se encuentra incomunicado y bajo custodia
militar. Su agonía termina el 3
de abril. El informe médico dice
“muerte por neumonía”.
No sólo eso, el entonces fiscal
Carlos Ernesto Fuego dictaminó
que “el fallecimiento de José
Benedicto Ortiz se debió a un acto
propio, solamente a él imputable
y no cabe responsabilidad alguna del Estado
Nacional, toda vez que el hecho que causa
la muerte es culpa exclusiva de la víctima”…
y más: el juez federal Gerardo
Walter Rodríguez, ordenó
la confiscación de las imágenes
de Canal 9, pero le encargó al
mismo Ejército que retirara las
cintas que servirían de prueba
clave, las que obviamente “desaparecerán”.
Su hijo Raúl
Ortiz, al querer iniciar el juicio por
la muerte de su padre fue al Comando del
Ejército a buscar un certificado.
“Eran los últimos días
de la dictadura y fui al comando a pedirlo.
Me encerraron y me tuvieron una semana
preso en la VII Brigada. En esos días
me trasladaron a Campo Los Andes. Y cada
milico que entraba a la celda me decía:
“Me imagino que te despediste de
tu familia porque no volvés más”.
Cuando me largaron, reanudaron las amenazas.
'No se te ocurra venir otra vez, hoy te
salvás, pero la próxima
sos boleta”.
El sol incaico del pabellón de
Belgrano, no iluminará su muerte.
El manto de neblina que rodea la guerra
que ha comenzado un día antes,
lo impedirá. Recién a 30
años de su fusilamiento, la Legislatura
de la Provincia de Mendoza le realizó
un homenaje póstumo.
Es el 29 de marzo de 1982
en la Provincia de Buenos Aires. Desde
la base naval Puerto Belgrano zarpa hacia
la isla Georgia del Sur la corbeta ARA
Guerrico. A bordo, va el conscripto clase
1962, Mario Almonacid Vargas,
de la Brigada de Infantería de
Marina Nº1. Se ha embarcado junto
a 40 camaradas y deben tomar el Puerto
Grytviken. Una tormenta los obliga a navegar
entre olas de 10 metros. Navegan
durante dos días sin comer ni dormir.
El buque entra a la bahía Cumberland
recién al anochecer del 2 de abril,
por lo que la operación debe esperar
el amanecer. En la madrugada del día
3 de abril, el buque se dirige a Puerto
Leith, donde todo el personal y materiales
es trasbordado al transporte polar ARA
Bahía Paraíso. Desde éste,
partirían los infantes a bordo
del helicóptero Puma del ejército,
mientras realiza misión de observación
el helicóptero naval Alouette.
El ARA Guerrico los cubriría con
fuego naval.
Mario había nacido
en Comodoro Rivadavia. Su padre Humberto
Almonacid y su madre María Vargas
se establecieron en el país en
1953. Vinieron desde Puerto Montt - ese
lugar al que tanto le cantaron Los Iracundos-
buscando nuevos horizontes. Humberto y
María se nacionalizaron argentinos.
En el humilde hogar del Barrio Ceferino
Namuncurá la vida nunca fue fácil.
Cuando Argentina y Chile estuvieron al
borde de la guerra por el Canal de Beagle,
Humberto se encontraba trabajando en Agua
y Energía. Gendarmería organizó
campos de concentración en los
que se confinaba a los chilenos desde
las 7 de la mañana hasta aproximadamente
las 10 de la noche, hora en que se los
devolvía a su domicilio, o las
temidas razzias para extraditar masivamente
a los indocumentados, que eran subidos
a camiones y trasladados inmediatamente,
hacia la frontera sin que pudiera mediar
una comunicación con sus familias.
En 1978, antes de las operaciones
militares, la Dictadura lo echó
por considerarlo sospechoso de espionaje,
es decir, enemigo. Desde entonces, hizo
changas como electricista. Con esfuerzo,
Mario se recibió de Técnico
Electromecánico y en octubre de
1981 ingresó a la infantería
de Marina a cumplir el servicio militar
obligatorio que le demandaba su país,
la Argentina. Allí, juró
defender la Patria hasta perder la vida.
El ataque se efectuaría
en tres oleadas. Los infantes serían
desembarcados por un Puma del Ejercito
Argentino, mientras un Alouette de la
marina realizaría misión
de apoyo y reconocimiento. A las 11:10
se intima -en inglés- la rendición
de Grytviken, recibiéndose como
respuesta que "el único personal
que hay en la base es un civil del Grupo
de Investigación Antártica",
lo cual no es cierto, ya que se sabe que
hay 22 Royal Marines. Estos toman posición
de combate a las 11:36 en Shackleton House.
A las 11:40 horas se produce el helidesembarco
argentino entre el muelle y la estación
de radio en King Edward Point. Seguidamente
los elementos de infantería de
marina inspeccionan edificios próximos
y cuando se inicia el avance en dirección
de Shackleton House reciben fuego de armas
automáticas por lo que piden al
"Bahía Paraíso"
que cambie el orden del 2do por el 3er
vuelo a fin de poner en tierra al grupo
que lleva un mortero 60 mm. El cambio
no pudo ser cumplido dado que la 2da ola
ya había despegado a las 11:47.
En ese grupo, va hacia su gloria Mario
Almonacid Vargas.
A las 11:50, el helicóptero
Puma va dejando una estela de humo por
el cielo de Grytviken. Su piloto evita
un desastre mayor. Cae de costado con
sus 15 ocupantes. Los Royal Marines se
ensañan contra el Puma abatido.
El artillero del Alouette, se baja con
la MAG de 12 kilos y dispara contra ellos
desde la cintura. El
ARA Guerrico penetra a la dársena
para atraer la atención del fuego
del enemigo hacia el buque. Todo se sacrifica
para proteger a los infantes del helicóptero
derribado.
Mario Almonacid Vargas
ha caído en combate por su patria
el 3 de abril. Su sangre limpia el honor
de su padre que esa dictadura infamó
cuatro años antes de este día.
Varias escuelas y calles llevan su nombre
con orgullo.
Viviana Demaría
y José Figueroa
[email protected]
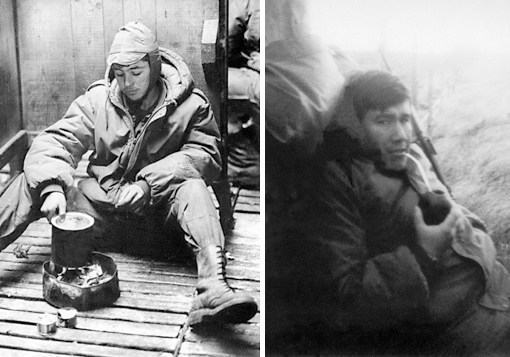


Referencias Fotográficas
Portada: Imagen del Cementerio Argentino
de Puerto Darwin, Islas Malvinas. Terroba,
T.
En la página 24: Fotografía
de un tren con soldados argentinos partiendo
al sur, durante el Conflicto del Beagle
en 1978. http://wordpress.com
Las otras fotografías de soldados
en Malvinas corresponden al libro de Guembe
M.L.y Lorenz F. “Cruces: Idas y
Vueltas de Malvinas”. Ed. Edhasa,
Bs. As., 2007.
Referencias Bibliográficas
Perlongher, N. “Todo el poder a
Lady Di. Militarismo y colonialismo en
la cuestión de las Malvinas”.
Revista Feminista Persona Nº 12,
Bs. As., 1982.
Rozitchner, L. “Recordando”.
Revista Lote Nº 11, Bs. As. 1998.
Amuchástegui, M. “Escolaridad
y rituales” en Carli, S. “De
la familia a la escuela. Infancia, socialización
y sibjetividad”. Ed. Santillana,
Bs. As., 1990.
Fanlo, L. “Emergencia de la matriz
militar-discursiva argentina: el discurso
de Leopoldo Lugones”. Avance de
investigación sobre la Arqueología
del discurso militar argentino proyecto
en curso que se desarrolla bajo la dirección
de Luis Fanlo acreditado por el Programa
de Reconocimiento de Investigaciones de
la Facultad de Ciencias Sociales (UBA),
período 2006-2007.
Alfonso, C. “La Corbeta Ara Guerrico
y El Conflicto Austral Grytviken -Georgias
Del Sur-, El “Ataque Frustado”
y El Control Del Mar”. Boletín
del centro Naval Nº 832, Bs. As.
Enero/Abril 2012.
Sileone, A. “Malvinas como política
de Enseñanza” en Observatorio
Parlamentario Cuestión Malvinas,
Honorable Cámara de Diputados de
la Nación “La cuestión
Malvinas en el marco del Bicentenario”.
Biblioteca del Congreso de la Nación,
Bs. As., 2010.
Comisión Provincial por la memoria.
“Malvinas a 30 años de la
guerra”. La Plata, 2012.
Revista Puentes N° 20. “Guerra
de Malvinas, verdad, justicia y soberanía”.
Comisión Provincial por la memoria.
La Plata, marzo de 2007.
González Bazán, E. “30
de marzo de 1982, una gesta olvidada”.
Latitud Ed. Bs. As. 2012.
Comisión Provincial por la memoria.
“Pan, Paz, Trabajo y Libertad. Las
formas de la resistencia obrera durante
la última dictadura 1976 –
1983”. La Plata, 2012.
Parker, C. “Una historia malvinense
de reverberaciones borgeanas: Mario Almonacid
Vargas”. The Clinic Online. Chile,
2012.
Maldonado Zandalazini, M. V. “¿Guerra
o excusa? La situación de los chilenos
residentes en la norpatagonia argentina
durante el conflicto del Beagle”.
Neuquén, 2007. Convocatoria: A
30 años del Golpe de 1976. “Entre
el pasado y el futuro. Los jóvenes
y la transmisión de la experiencia
argentina reciente”. Ministerio
De Educación, Ciencia y Tecnología,
Secretaría de Derechos Humanos,
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Díaz, G., “Una guerra que
no fue. Los editoriales de La Prensa sobre
el conflicto limítrofe con Chile
(1977-1979)”, 3º Congreso de
Comunicadores, Foro IV: La Radio, La Televisión
y Los Medios Gráficos en el Siglo
XXI. Bs. As. 2002.
Agencia Paco Urondo. “Mendoza: homenaje
a 30 años de la muerte del gremialista
José Benedicto Ortiz”. Abril
2012. http://lapacourondo.com.ar
Passarelli, B. “El Delirio Armado.
Argentina-Chile”. Ed. Sudamericana,
Bs. As.1998.