|
|


por Viviana Demaría
y José Figueroa
[email protected]
Me crucifican
y yo debo ser la cruz y los clavos
Me tienden la copa
y yo debo ser la cicuta
Me engañan
y yo debo ser la mentira
Me incendian
y yo debo ser el infierno
“El
cómplice”
Jorge Luis Borges
La mañana del 26 de
junio está fría: 10 grados.
Un hombre de negro -a la siniestra del General-
contempla con esmero el protocolo de asunción
de mando de su General. Al General se lo ve
satisfecho y complacido cuando mira el bastón
que se le ofrece. Aquel hombre (enfundado
en un abrigo cruzado con seis botones) cual
Napoleón, ha ocultado su mano derecha
debajo de la solapa. Quizás Dios le
ha susurrado que no lo haga. Que al César
lo que es del César. Sus ojos inquisidores
no se pierden detalle. El foco de la cámara
guarda para siempre el instante en que el
General sonríe, los ojos fijos en el
bastón presidencial, las manos urgentes
por tomarlo y en el entorno, un aire castrense.
Definitivamente el hombre del abrigo, no es
un testigo más. De pronto el General
–que ya es Presidente- dice unas palabras
al oído de Jorge Garrido, el perpetuo
escribano mayor de Gobierno, quien se dirige
a la figura máxima de la Iglesia argentina
-el Cardenal Caggiano- y cortésmente
le ofrece la lapicera para que él también
firme el acta. Caggiano mira al flamante Presidente
Onganía quien le devuelve una mirada
benevolente. Y con ese permiso, Caggiano desenvaina
su diestra y rubrica el Estatuto de la Revolución
Argentina que subvierte el orden constitucional.
No es la mano de Dios la que eso suscribe.
El
Monje-Soldado
El 24 de agosto de 2009, exhala
el último suspiro, aquel lejano cruzado,
autor de las consignas de la Revolución
Libertadora. El oscuro ser creador de la frase
“Cristo Vence” y del santo y seña
“Dios es Justo”, abandona para
siempre este mundo. Ha muerto el autor de
las frases que marcaron la vida –y la
muerte- de miles de argentinos, convirtiéndolas
en historias transidas por el dolor provocado
por la materialidad de aquellos lemas. No
serían sus únicas acciones de
guerra. Once años después, será
el principal mentor del golpe de Estado contra
Illia. Nacionalista de la extrema derecha
católica -al estilo de la Falange española-,
admirador de Franco y Musolini; monárquico
e hispanista. Abominó el sistema institucional
liberal y su democratismo, la masonería,
el racionalismo, el laicismo, el progresismo,
el socialismo, el comunismo, la lucha de clases
y la secularización de la sociedad.
Más papista que su Papa, Pío
XII, de quien recibió la proclama planetaria
de “instaurar todo en Cristo”.
La lucha total contra el Maligno.
Juan Francisco Guevara (al
contrario de las vírgenes que fueron
ascendidas al grado de “generalas”),
jamás prosperó en su carrera:
fue el eterno coronel. Todos sus circunstanciales
aliados, parecen haberlo olvidado, desconocido,
borrado de su agenda. ¿Quién
podría reconocerse amigo de aquel que
inscribió la noción de guerra
santa contra el propio pueblo argentino? Aquel
que desde los “Cursillos de Cristiandad”,
organizó toda la red golpista que se
materializaría aquella mañana
del 26 de junio de 1966. El ingeniero y creador
de ese instante excelso de gloria divina:
la unión de la cruz y la espada: el
primer acto de gobierno de Juan Carlos Onganía.
La invitación realizada
al Cardenal Antonio Caggiano a firmar el acta
de la Revolución Argentina instantes
después de que Onganía fuese
instituido Presidente de la Nación,
fue la acción pública –concretada
ante la vista de todos– que expuso los
motivos profundos y sustanciales del golpe
de Estado: el acceso al poder de la sociedad
secreta que habían conformado una casta
militar mesiánica, una jerarquía
eclesiástica preconciliar, una oligarquía
empresarial y un conjunto de intelectuales
de ultraderecha. Esa foto, que inaugura la
quinta dictadura, tiene por objetivos implementar
la “Ciudad Católica”, bajo
el modelo sociopolítico de la Edad
Media.
El Presidente de la Conferencia
Episcopal, Vicario General Castrense y Cardenal
Primado de la Argentina , Antonio Caggiano,
fue quien inauguró los primeros cursos
de guerra contrarrevolucionaria dictados en
el Ejército. En 1961, prologó
la edición en castellano de “Marxismo
Leninismo”, el libro escrito por el
católico integrista francés
Jean Ousset, (fundador además del grupo
paramilitar “Cité Catholique”
conformado por criminales de guerra en Indochina
y Argelia), para orientar a los soldados católicos
en la “lucha a muerte” contra
el comunismo. Quien tradujo el libro citado
y prologado por Caggiano, fue el coronel Juan
Francisco Guevara, -que era a su vez- el jefe
de Inteligencia del Ejército.
Amortajado a la usanza de
los caballeros medievales, el cadáver
viste la sotana de novicio. Sobre ella, brillan
dos condecoraciones castrenses. Está
obviamente el sable que establece su condición
de soldado. Entre sus manos, un crucifijo.
Derrotada por fin la biología, comienzan
las plegarias sin fin que culminarán
en el himno Christus Vincit cantado a todo
pulmón. Veinte días antes había
renunciado a los bienes del mundo y había
ingresado como novicio en la Congregación
del Verbo Encarnado en San Rafael, Mendoza.
Ya nada queda de él
en este mundo, ni los bienes ni su aliento.
La sentencia final polvo eres y en polvo te
convertirás es infalible y llega con
toda su crudeza. Antonio Caponnetto –aquel
que hace días dijera que el Papa Francisco
encarna la traición a la iglesia–
con su lengua diabólica eleva glorias
y loores en el cortejo del último soldado
de Cristo. A Juan Francisco Guevara no lo
acompañó el silencio como a
los que murieron por su mano. A él
no lo acompañó el silencio…
pero sí lo cubrirá el olvido,
que es la verdadera muerte de los verdugos.

Primavera del 66
Santiago no sabe que el 7 de
septiembre una bala lo encontrará para
ponerle fin a su vida. Desde el furgón
policial número 8, varios policías
descienden empuñando ametralladoras
PA3 para tomar posición de tiro frente
al Bar Dublín y les cortan el paso
a los estudiantes que avanzan por la Avenida
Colón. Uno de ellos detiene a un muchacho.
Luis Saavedra se abalanza indignado, forcejea
y logra que el policía suelte al estudiante.
La corrida es inevitable. Uno huye por la
vereda, el otro por la calle. El policía
quieto, sin dudar, le apunta con su 45 y dispara
varias veces. Una de esas balas le atraviesa
la cabeza, justo frente al Cinerama.
La batalla feroz contra
la muerte se juega afuera y adentro del Barrio
Clínicas. Otra batalla idénticamente
desigual se juega afuera y dentro del Hospital.
Afuera los estudiantes controlan 20 manzanas,
20 pedacitos de cielo y la policía
se repliega. Les llueven piedras, botellas,
macetas y muebles desde cada azotea. Adentro
los médicos Redoni, Ruiz y Andrise
de la guardia del consultorio de urgencia
le practican una traqueotomía al joven.
El alumno Gigena está a cargo de transfundir
los 8 litros de sangre RH negativo necesarios
para mantener esa vidita. Esa trágica
noche, es su primera experiencia profesional
a las órdenes del anestesista Domínguez.
23 dadores de ese escaso y raro grupo sanguíneo
cargan otros frascos. Afuera, Córdoba
arde. Adentro, el cirujano Gotusso, decide
colocarle el respirador artificial. Todo está
perdido para la Universidad de Córdoba.
Todo está perdido para Santiago: coma
cerebral, pérdida de masa encefálica,
cerebro edematoso con micro hemorragia. La
sangre de los dadores y el respirador, lo
mantienen vivo. Paradójicamente ese
hilo de vida es lo que evita una tragedia
mayor. Decenas de estudiantes esperan el permiso
que su muerte les daría para vengarlo.
Muchos, ya han decidido tomar las armas. Finalmente
Santiago morirá el 12 de septiembre,
lo suficientemente tarde para evitar cualquier
reacción; lo suficientemente temprano
para esa dictadura. El horror ya ha triunfado
tanto adentro como afuera. Ese fuego no se
apagará… volverá con nuevos
bríos en 1969 y lo llevará puesto
al dictador evangélico.

Santiago Pampillón
nació en Mendoza, el 29 de marzo de
1942, pero fue un cordobés por adopción.
Allá, en la apacible capital cuyana,
había concurrido a la escuela primaria
Agustín Álvarez, para luego
trasladarse a Córdoba e ingresar a
la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica,
donde llegó a ser abanderado. A fines
de 1964 pidió la baja, pero no regresó
a su tierra; se quedó en Córdoba
y al año siguiente ingresó a
la facultad de Ingeniería para seguir
la carrera de Aeronáutica. Para pagar
sus estudios, consiguió trabajo como
operario de inspección de IKA-Renault,
en la planta Santa Isabel. El joven Santiago,
uno de los 11.362 operarios que tenía
la fábrica por aquellos días,
era, además, subdelegado gremial del
Smata, el poderoso gremio de los mecánicos.
Vivía en una pensión y se lo
tenía por un trabajador aplicado, tanto,
que la empresa lo había becado para
que estudiase inglés en el Instituto
de Intercambio Cultural Argentino Norteamericano.
Santiago Pampillón
no era un estudiante más.
Santiago Pampillón
no era un obrero más.
El problema con Santiago Pampillón
es que era un Hombre Nuevo.
Flores
sencillas para un recuerdo
"Eran las 15:40. El sol de una primavera
vecina del invierno comenzó desde temprano
a despertar de su letargo al pavimento, al
aire y a la gente. Y los jóvenes, primeros
en sentir con su espíritu de tales
el asomo primaveral, rindieron los nacientes
pétalos a la memoria de un joven como
ellos, que la intolerancia de los hombres
hizo tronchar pleno de promesas; un tallo
que comenzaba a florecer en la vida. Las flores,
frágiles con su lenguaje juvenil, sirvieron
como homenaje del estudiantado de Córdoba
a Santiago Pampillón. Sí; esas
flores que alguien colocó sobre la
céntrica Avenida Colón, en la
cuadra del 300, donde el infortunado cayó
el miércoles. El pavimento, negro de
origen y de luto, tuvo dos significativas
manchas que no eran otra cosa que un clavel
blanco y otro rojo. Al frente, atado a un
árbol, un pequeño ramo fue colocado.
Medido el tiempo, poco fue lo que duró
el homenaje. La recordación perdurará
lo que no pudieron permanecer esas flores,
ya que la policía se las llevó…"
[Fragmento de La Voz del Interior, septiembre
de 1966]
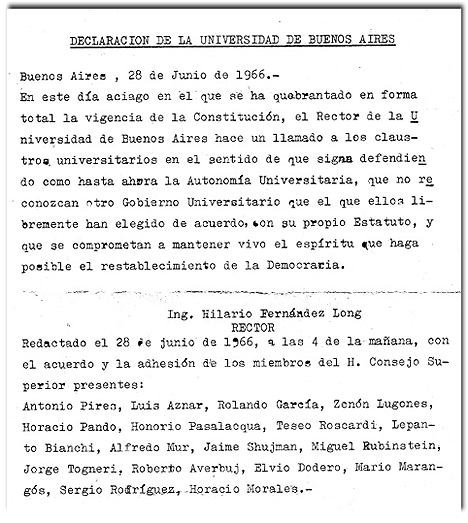
El año de la Reforma vio nacer a Hilario
Fernández Long. Acunó su llegada
a este mundo y –como un oráculo–
sus premisas signarían cada tramo de
su vida. Sus inquietudes lo llevaron a graduarse
de ingeniero con diploma de honor en la UBA
en 1941, mientras colaboraba con otros dos
pioneros –los ingenieros Pedro Vicién
y Armando Ballofet– en la creación
de una computadora analógica para la
resolución de estructuras.
Acompañó la
investigación y la docencia con una
vida profesional intensa. Intervino en los
proyectos del Banco de Londres, de la Biblioteca
Nacional y del edificio de IBM, entre otros.
El 28 de junio de 1966 se
encontraba en el ejercicio del cargo de Rector
de la Universidad de Buenos Aires cuando con
valentía y claridad escribe junto a
los miembros del Honorable Consejo Superior
la manifestación institucional más
clara y contundente en repudio a la subversión
del orden democrático.
Poco tiempo tardaría en llegar la represalia
por aquella decisión. El 29 de julio
el golpe de estado encabezado por Juan Carlos
Onganía avasalló la autonomía
universitaria aquella oscura noche de los
Bastones Largos cerrando la época dorada
de la vida universitaria argentina.
Mucho tiempo pasaría
hasta 1983 cuando nuevamente el Estado de
Derecho –bajo la presidencia del Dr.
Alfonsín– lo convocara como miembro
de la Comisión Nacional por la Desaparición
de Personas (CONADEP) y se hiciera visible
su participación en la Asamblea Permanente
por los Derechos Humanos (APDH) de la que
fue miembro del Consejo de la Presidencia.
Entre sus últimos reconocimientos recibió
el de Doctor Honoris Causa otorgado por la
UBA, la universidad de sus desvelos.
Rebelión en la granja
Han pasado sólo 45
minutos del Golpe de Estado que derrocara
al Presidente Humberto Illia. A las 4 de la
madrugada, un documento valiente, audaz y
categórico llama a la resistencia.
Es la Universidad de Buenos Aires que manifiesta
que se ha quebrantado en forma total la vigencia
de la Constitución; convoca a los claustros
a defender la autonomía universitaria
y los compromete serenamente a recuperar la
democracia. En apenas nueve renglones, acusa
a quienes han subvertido el Estado de Derecho
y convoca a la desobediencia civil.
En medio de un consenso unánime, es
un grito en el desierto. Pero la voz prende
y se agiganta. Aún en medio de los
hechos categóricos, es una luz íntegra
ante las sombras siniestras que se vienen.
No les será perdonada tamaña
insolencia. En la rotonda
de Diagonal Sur, un carro de asalto de la
Guardia de Infantería de la Policía
Federal, aguardará estacionado a que
el General Mario Aníbal Fonseca imparta
finalmente la orden que llegará a los
treinta días del inicio del Quinto
golpe de Estado.
Alrededor de las 20 hs.
los efectivos de la Federal han acordonado
la rotonda del monumento a Roca. Sobre la
Manzana de las Luces pende la espada de Damocles
y hierve el interior del edificio de Perú
222 mientras se decide la toma pacífica
de la Facultad de Ciencias Exactas. Antes
de la medianoche del 29 de julio de 1966,
una brutal fuerza represiva toma por asalto
la Universidad de Buenos Aires. Los jerarcas
la han bautizado “Operación Escarmiento”.
De las pocas fotografías
que se disponen, una nos llama poderosamente
la atención y nos obliga a interrogarla.
En ella, se puede apreciar –de izquierda
a derecha- el cañón de un arma
larga, cuya sombra se proyecta en el tronco
del árbol. El perfil de un policía
Federal detrás del tronco del árbol.
Dos integrantes de la Prefectura Naval Argentina,
cada uno con fusiles máuser…
y un tipo de civil, blandiendo una pistola
45.
Observando la imagen se
vuelve evidente que la Fuerza de Tareas no
se limitó a lo que el relato histórico
ha naturalizado sobre “La Noche de los
Bastones Largos”. En la primera línea
actuaron los veteranos. Aquel Destacamento
de Gases que hacía un mes había
sacado por la fuerza al Presidente Illia.
La segunda línea estuvo integrada por
una masa compacta de la Guardia de Infantería.
Destacada actuación tuvieron también
los clásicos azulados. Así mismo
se hizo presente el Cuerpo de Bomberos de
la Federal. Inversamente proporcional a la
fuerza empleada, fue el silencio que cayó
sobre los demás invitados a participar
del escarmiento: la Prefectura Naval y los
civiles armados que prestaron una desinteresada
ayuda. Del mismo modo fue silenciada la carga
de caballería al mando del Subinspector
Jorge Guillermo Huber.
En sintonía y solidaridad
con el vaciamiento de la universidad pública,
el 95% del cuerpo docente de Sociología
de la Universidad Católica Argentina,
renunció. 200 alumnos de la Universidad
del Salvador buscaron el exilio, 78 alumnos
de Sociología, Economía y Derecho
fueron suspendidos, 42 profesores de la Facultad
de Ciencias Sociales y Económicas fueron
amonestados, se eliminaron los periódicos
estudiantiles “Reencuentro” y
“Sociología”; y los carros
de asalto de la Guardia de Infantería
–tan familiares y parte del paisaje
de la vida en la universidad pública–
culminaron apostados en las puertas de la
Universidad Católica Argentina a solicitud
del Arzobispo de Buenos Aires Cardenal Caggiano.

Revista El Abasto, n°
159, septiembre 2013


|
|