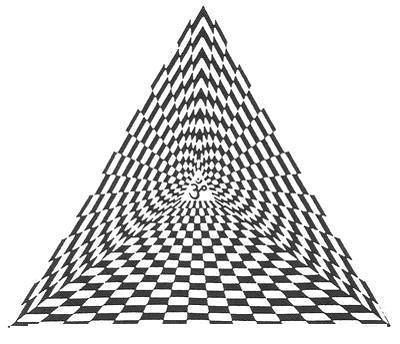Asociar la geometría
con las relaciones humanas forma parte
del pensar que a veces “todo es
parte de un todo”. Por eso esta
pequeña historia llamada:
Metamorfosis de un triángulo
Esa medianoche diáfana
de noviembre, alguien estaba esperando
sentado dentro de un auto importado, estacionado
a unos metros de la esquina, mientras
que en el edificio ubicado a mitad de
cuadra sobre una avenida cualquiera de
la ciudad, en un departamento del tercer
piso que daba a la calle, se podía
mirar a través de la mirilla que
ofrecía la persiana de madera semilevantada,
a una mujer de unos cuarenta y pico años
de edad, de estatura mediana y de cabellos
rubios, que iba y venía con ropas
y perchas que depositaba sobre la cama.
Ella hacía
los movimientos con mucha determinación:
cuando vació el placard, empezó
a llenar las dos valijas de cuero que
estaban sobre distintas sillas dentro
de la pequeña habitación
sobriamente amueblada. Casi veinte años
de convivencia, de estar soportando la
inercia y la pasividad de quien hasta
ese momento era su pareja y que se iba
acentuando con el correr de los años.
Esa noche daba por finalizado un ciclo
y decidió decir: basta.
Él
venía cruzando la plazoleta que
justo desembocaba en la entrada principal
del edificio; alto, delgado, con un rostro
inexpresivo que denotaba cansancio. Trabajaba
en el sistema informático en oficinas
de un banco, empleado ejemplar, dócil
y sumiso, con mucha capacidad en el tema
computación, siempre a disposición
de sus superiores; como tenía problemas
estomacales esa noche solicitó
permiso para retirarse antes.
Levantó
la vista y vio la luz encendida de su
dormitorio en el tercer piso; primero
expresó asombro y en unos segundos
comprendió la realidad de los acontecimientos
al ver la silueta de ella vestida como
para salir, desplazándose de aquí
para allá en el interior de su
habitación. Abatido, se sentó
en un banco de esos de mármol sin
respaldo y pensó que alguna vez
esto iba a suceder, ya que las discusiones
y las indiferencias estaban a la orden
del día y cada vez con más
frecuencia, haciendo de la convivencia
una rutina diaria de reproches.
Cuando movió la cabeza vio casi
en la esquina la luz de posición
encendida de un auto con alguien adentro
sentado; giró de nuevo la cabeza
situando la vista en su alcoba, y ahora
sí, la cruda situación marcaba
el triángulo perfecto, con tres
puntos en los vértices bien posicionados.
Ella, ya
con las valijas fuera del ambiente y a
punto de apagar la luz y cerrar la puerta,
miró el interior del departamento,
volvió a entrar y caminó
hasta la pequeña cocina, buscó
en un cajón del bajo mesada un
papel y un lápiz y en forma temblorosa,
con letras grandes e indefinidas debido
al movimiento nervioso de la mano escribió
“perdón”. Ahora sí,
apagó la luz, cerró, la
puerta, tomó las valijas y fue
hasta el ascensor que estaba al final
del corredor.
Él
la vio salir del edificio y encaminarse
hacia el coche; ahora el triángulo
achicaba su ángulo, ya que el desplazamiento
de uno de sus vértices se acercaba
a otro.
Alguien
mucho más joven que ella salió
del vehículo, tomó las valijas
que le cedió gentilmente, abrió
el baúl del automóvil y
las introdujo adentro del mismo. Volvió
sobre sus pasos, se besaron apasionadamente,
formándose así una recta
con dos puntos en sus extremos; él
seguía sentado en el banco, resignado,
sin alternativa posible, y ellos subiendo
al coche.
Al ir avanzando
el rodado un punto de la recta se iba
perdiendo en la lejanía hasta desaparecer
y dejar solamente al otro punto, ubicado
geométricamente en la intersección
de las coordenadas sobre el banco de mármol
de la plazoleta, con todo su dolor e impotencia
a cuestas, cual si fuera una mochila cargada
de culpas y arrepentimiento…
Daniel Cappelletti