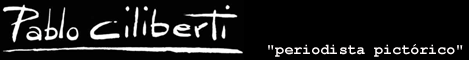Autos
en el subibaja

Los
automóviles, en adelante
autos, como los llamamos
en el Río de la Plata
y no coches como en España
o carros como en la América
Latina cercana a EE.UU.,
fueron inicialmente diseñados
como carros, carruajes,
vehículos como los
que había entones
–finales del siglo
XIX–. Como el rasgo
distintivo entonces era
la falta de caballos u otros
animales de tiro, al acento
se puso en lo que se veía,
mejor dicho en lo que no
se veía, y de allí
el nombre del nuevo vehículo
a motor; auto-móvil.
Del
automóvil, nos fueron
quedando las dos primeras
sílabas, que en rigor
era un prefijo y nosotros
los llamamos ahora auto.
Los suecos, por ejemplo,
a su vez eligieron la sílaba
final y ellos lo llaman
bil (proviene del inglés,
en el cual móvil
se escribe mobil).
Los
había inicialmente
gráciles como berlingas
y pesados como carromatos,
pero la diferencia fundamental
fue que los viejos vehículos
de tiro eran fundamentalmente
de madera y los nuevos,
autos, metálicos.
El mismísimo
material las daba ya un
aire más duro y feroz,
que la velocidad en constante
aumento no hará sino
acentuar con las décadas.
Expresando
la sociedad en que se iba
desarrollando el automovilismo,
el auto empezó a
parecerse significativamente
a tanques de guerra, que
son aproximadamente sus
contemporáneos.
Con una
ciudad cada vez más
dura, no era de extrañar
que el auto se fuera haciendo
cada vez más una
fortaleza terrestre y moviente.
Los paragolpes,
los guardabarros, todo su
porte, más allá
de necesidades técnicas
y materiales, fue otorgándole
ese aire de máquina
destructora.
Semejante
visión tuvo un considerable
acomodo con la realidad
de los muertos y heridos
por accidentes automovilísticos
que fueron creciendo en
progresión geométrica
junto con la velocidad y
la expansión o generalización
de su uso.
La
segunda posguerra conoció
una nueva generación
de vehículos de gran
porte, de creciente comodidad
interior, pero cada vez
más acorazados o
pertrechados, alejando a
sus ocupantes de las contingencias
del “exterior”.
Claro que a veces el encuentro
repentino con tales contingencias
solía ser feroz y
trágico.
Fue
la época de los famosos
colachatas, que todavía
algunos persisten en “lucir”
no sabemos si como monumento
a la estulticia humana.
Eran vehículos enormes,
usados cada vez más
por un solo individuo, con
lo cual su anatomía,
las posaderas del usuario,
por ejemplo, pasaban de
ocupar un cuarto o un sexto
de metro cuadrado, a ocupar
en calles o estacionamientos
ocho o diez metros cuadrados
(holgadamente más
que un elefante). Con un
peso enorme, producto del
despliegue de dimensiones
y tipos de chapa usados,
con un gasto feroz de carburante,
porque sus motores tragaban
nafta como un sediento quisiera
hacerlo en el desierto,
entre otras razones para
mover semejante carrocería.
Era
la época de los “gloriosos
treinta” que hasta
economistas que se sienten
críticos del capitalismo
añoran como época
de bonanza, sin tener en
cuenta que por ejemplo el
dispendio de la nafta, del
petróleo de entonces,
provenía de precios
congelados de la materia
prima que se esquilmaba
al Tercer Mundo, a cuyos
operarios no se les pagaba
ni el cajón de muerto
que muy pronto necesitaban.
Eran iraquíes, saudíes,
iraníes, nigerianos,
venezolanos, gente apenas
visible en las estadísticas
del mercado mundial.
Pero los
’70 ya estaban allí
con su Club de Roma anunciando
la inviabilidad crudamente
material del sistema tal
cual era. No había
hierro para todos, o en
todo caso, si había
hierro, no había
platino, cobre… los
minerales eran finitos.
Hubo una repentina conciencia
de los límites. Del
costo. En 1972 es la primera
conferencia “ecologista”
planetaria, en Estocolmo.
Y
llegó la OPEP y mandó
parar. Se acabó la
diversión. 1973.
El petróleo iniciaba
su despegue hacia las nubes.
Los
colachatas ya no eran sólo
una expresión de
abuso y derroche; empezaban
a ser una idiotez inviable.
Y
el automovilismo fue reconociendo
una, a mi modo de ver saludable
transformación abandonando
el eje militar y acercando
más a su usuario
a la calle, al pavimento
y a los demás actores
de las calles de la ciudad.
Los ingleses salen con sus
simpáticos Morris,
bajitos, con ruedas pequeñas,
que ocupan poquísimo
espacio. Los italianos,
que ya en los ’40
había salido con
sus topolinos, vuelven a
la carga con vehículos
todavía más
menudos y por lo tanto mucho
más aptos para las
viejas ciudades centenarias
europeas (y por qué
no, americanas); como los
Fiat 600. Los japoneses
también empiezan
a mostrar modelos de menor
porte.
Hasta
la Alemania nazi en los
’30 había sacado
a luz los escarabajos VW
que, pese al ethos tan agresivo
del nazismo, constituía
un vehículo no precisamente
militarista. Suponemos que
en este caso los límites
del tamaño del auto
tenía que ver con
los límites de disponibilidades
materiales del Tercer Reich,
pero lo cierto es que el
escarabajo se reeditó
en los ’60 ya en medio
de esa ola de achique vehicular.
El
encarecimiento de los materiales
y de los combustibles fue
haciendo que el auto perdiera
algo de aquella imponencia
militaroide. Enhorabuena.
Su expansión, empero,
hizo que permaneciera como
enorme problema ecológico
puesto que el automovilismo
junto con la aviación
responden por la mayor parte
del calentamiento global
debido al ascenso incontrolado
del dióxido de carbono,
amén de la enorme
cantidad de gases tóxicos
que disparan al aire, al
aire que respiramos, tantos
nuestros inventos terrestres
como los aéreos.
Hacia
fines del s. XX la proliferación
de autos cada vez más
pequeños, más
livianos, más económicos,
energéticamente hablando,
pareció ser una voz
generalizada, una tendencia
cada vez más consciente
de los límites al
viejo optimismo tecnológico,
una expresión del
alerta ante el derroche
que fundamentalmente el
modelo industrial europeo
había generado y
que su vástago principal,
el american way of life
había exacerbado.
Pues
bien: en medio de la política
generalizada de autos cada
vez más pequeños
y menos parecidos a un tanque
militar, brota la moda de
las 4 x 4: un retorno al
derroche de material y combustible
en plena era de racionalización.
Por supuesto, el centro
de irradiación, ha
sido EE.UU.
Las
4 x 4 ponen otra vez en
la calle la presencia del
tamaño intimidante,
que con potencia y peso,
se abren paso siguiendo
las leyes del fascismo (el
grande ignora o desprecia
al pequeño, el pequeño
“respeta” al
grande). Por cierto que
tales comportamientos no
dependen exclusivamente
de la máquina porque
el conductor otorga su propio
estilo a la conducción.
Pero es evidente que las
4 x 4 procuran retener los
viejos valores y estilos
del automovilismo de eras
anteriores, que creíamos
en trance de superación.
En
algunas ciudades han surgido
movimientos de rechazo a
esta resurrección
del estilo colachata, encarnado
con enorme mejoras técnicas
y nueva estética.
En Estocolmo, los llamados
“indios urbanos”
tajean o desinflan sus gomas,
acusándolos, con
razón, de ser ecológicamente
insustentables.
Entre
nosotros, es tal su expansión
que parecen ser más
quienes quisieran estar
en la piel de sus usuarios
que quienes reclamamos mayor
cuidado para el planeta…
y para las calles.
Luis
E. Sabini Fernández
Buenos Aires,
26 de diciembre de 2008